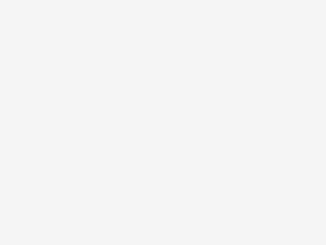Elias, su mujer y cuatro hijos acaban de llegar al que fue su hogar. Llevan una semana. La casa ha mudado de piel, como si fuera distinta de la que conocían: se trata de una de las 562 viviendas rehabilitadas por el programa de recuperación urbana de la sección Hábitat de las Naciones Unidas en Irak, financiado por el Gobierno de Alemania y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP).
Frente a ellos se erige Sinyar, la ciudad central de los yazidís, miembros de una minoría que profesa una religión preislámica y que fue uno de los objetivos de exterminio del Estado Islámico. En agosto de 2014 los terroristas la tomaron y en 2018 fue liberada. Hacia la derecha, las montañas que los salvaron, aquellas a las que los vecinos de la zona huyeron a refugiarse para no ser encontrados y asesinados, o capturados. Hace cuatro años, la comunidad contaba con 550.000 miembros en Irak. Hoy, casi 100.000 han abandonado el país y otros están desplazados en el Kurdistán. Ahora, en los alrededores del hogar de Elias solo quedan casas vacías, tan destrozadas que no merece la pena ser reconstruidas.
Elias se siente bien por estar en casa, dice, pero también se lamenta. “No tenemos recursos, no tenemos trabajo que hacer”. El 1 de agosto de 2014 entraron en la ciudad un sinnúmero de huidos de distintas aldeas de la región: el Estado Islámico había conquistado los pueblos al sur. En una de ellas, sin embargo, no reaccionaron a tiempo y más de 700 vecinos fueron asesinados en el acto. Los peshmerga, soldados del Kurdistán Iraquí (KRG), cuyo lema es aquellos que se enfrentan a la muerte, huyeron. “No les podíamos hacer frente”, se exculpa Seger, un peshmerga voluntario originario de Sinyar. Dos días más tarde, el 3 de agosto, los fundamentalistas entraron en esta ciudad.

Elias huyó de su hogar, al igual que otras 250.000 personas, yazidís en su mayoría. La suya es una confesión que no se islamizó y que mantiene vivo el hilo de la historia de las religiones originarias que se preguntaron por el sol y la luna, que implantaron el dualismo: dios y diablo, cielo e infierno… En otras palabras, infieles a ojos del Daesh.
La familia ofrece vasos de agua. Afuera está el tanque que la guarda. Tan escasa que ni siquiera amenaza con vaciar los pozos subterráneos. Al sol está secando el keşk, un yogur agrio obtenido de la leche ordeñada de las cabras, signo de una sociedad que se ha sustentado en agricultores y pastores. Con el keşk, la portulaca y el trigo podrán hacer mehit, una nutritiva sopa. Hoy la vida es un poco más fácil que ayer. Trigo, cebada, ovejas… Desde la liberación de la ciudad hasta 2017, todos los productos agrícolas eran parados en las carreteras por los peshmergas y asayish –policía- del Gobierno del Kurdistán Iraquí, según pudo comprobar Human Rights Watch. En detenciones arbitrarias, el veto podía extenderse a productos médicos, comida u otros productos.
Aquí no hay vecinos; los suyos están al otro lado de las montañas. Tras la huida, de 250.000 personas, 50.000 estuvieron durante 10 días en las cimas, con la ayuda de un único helicóptero que les lanzaba agua y comida. Sus vecinos siguen en esos asentamientos improvisados cuatro años después, junto a otras 10.000 personas, se calcula. Aquí tampoco están sus familiares: 40 de ellos residen ahora en Khanke, en un campamento de acogida en el norte. Ellos se suman a la cifra de 3,4 millones de desplazados que hay en el Estado iraquí, y de 275.000 yazidís en particular. Elias estuvo dos años entre las tiendas, y después fue acogido por un conocido en su casa.
Para pasar la noche, Elias tiene alfombras. Posee bastantes; es, de hecho, prácticamente lo único que tiene.

El rastro del cable descubierto que transporta la corriente eléctrica lleva hasta el centro de Sinyar. Es necesario cruzar un último puesto de control donde reina una calma tensa. A un lado, el ejército regular iraquí con la ondeante bandera de Hashd Al-Sha’abi, las milicias chiítas. Al otro, el PKK con sus kufiyas, la guerrilla revolucionaria kurda. En ellas se encontraba el motivo de las restricciones del Kurdistán Iraquí: un castigo a la población local por permitir que el PKK formara su filial yazidí, las YBŞ e YJÊ, según declaró un alto funcionario del Gobierno kurdo.
Dentro, la ciudad está destruida. Escombros variados, infraestructuras derruidas… Hasta 3.000 casas fueron derribadas por el Estado Islámico y ni siquiera necesitaron explosivos. Las construcciones, precarias, eran echadas abajo con la maquinaria existente en la ciudad. Desde la liberación, 25.000 yazidís han vuelto a Sinyar, según su alcalde, Ferhad Hiamd. Y más de 3.000 mujeres siguen secuestradas por el Estado Islámico, afirma Kaywar Omer, responsable de prensa del Gobierno del Kurdistán Iraquí. “Hemos rescatado a otras 3.000, prácticamente sin colaboración”.
La pregunta no es qué hacer cuando la guerra llega. La pregunta es qué hacer cuando la guerra se va. ¿Cómo saber de quién son estas tierras? ¿Cómo saber quién dice la verdad? Son preguntas que los yazidís se llevan haciendo desde 1975, cuando fueron trasladados forzosamente por el entonces reciente Gobierno (del partido) Baaz. Para ello, el Ejecutivo iraquí formó en 2004 la Comisión de Reclamaciones de Propiedad (IPCC), pero una evaluación de ONU-Hábitat en 2011 confirmó el retraso en el estudio. Mientras Seger, el peshmerga voluntario que se retiró, afirma que no puede volver: “Allí no me queda nada”.
La reconstrucción corre a cargo de los vecinos de Sinyar. Se trata de un trabajo con poco recorrido: recoger escombros, lijar, poner baldosas, martillear… La tarea de pintar los techos se deja a las familias que, como la de Elias, ahora tienen uno bajo el que cobijarse. “3.000 personas han regresado a la ciudad gracias al programa de desarrollo urbano”, confirma Alan Miran, representante de la ONU-Hábitat en Irak. No solo eso. Otra fuente de la ONU asevera que la presión a causa del número de habitantes que quiere volver es la oportunidad para plantear el problema de la reconstrucción entre todas las partes y resolverlo “de una vez”. Frente a la casa de Elías un pequeño huerto representa la esperanza en la vieja Sinyar.






FUENTE: Pablo Fernández Fernández / Fotos: Alba Cambeiro / El País