
Un suspenso raspado. Muy raspado. Un 49,5%, medio punto por debajo de la victoria. Las elecciones del domingo pasado (por el 14 de mayo) han confirmado una vez más lo que ya sabíamos: media Turquía ama a Recep Tayyip Erdogan. La otra media lo odia.
Es la primera vez en 20 años en la que Erdogan y su partido no se llevan el triunfo, exceptuando las parlamentarias de junio de 2015. Aun así, el resultado supuso una buena noticia para el presidente, dado la inmensa mayoría de las encuestas le habían dado al aspirante socialdemócrata, Kemal Kiliçdaroglu, una ventaja de algunos puntos o incluso un triunfo ajustado en primera vuelta.
El país parecía preparado para un cambio. O mejor dicho, el país parecía estar finalmente harto de un régimen que dura ya dos décadas. En la primera de ellas pudo convencer a muchos mediante una exitosa política económica, la modernización de las infraestructuras y una apertura democrática y liberal que arrinconó hábitos de una Turquía militarista y nacionalista anquilosada. No fue necesariamente mérito del AKP, el partido islamista de Erdogan, sino de la evolución de la sociedad turca en su conjunto. Pero fue bajo gobiernos del AKP cuando, por primera vez, se escuchaba hablar kurdo en la televisión pública y en las aulas de colegio, se celebraron conmemoraciones del genocidio armenio en la plaza Taksim, se hicieron marchas del orgullo gay por el centro de Estambul.
Luego vino la segunda década y todo ello se fue al traste. Regresó el viejo nacionalismo y militarismo, pero ahora además con un barniz islamista, uniendo religión y represión. Y también se fue al traste la economía en una alocada carrera de incentivar gasto, consumo y endeudamiento para mantener la producción, la exportación y el empleo y, con ello, una fachada de progreso económico y bienestar, imprescindible para ganar las siguientes elecciones, y las siguientes, y las siguientes. La inflación se disparó, la lira se hundió y gran parte de la sólida clase media de Turquía se vio convertida en pobre.
La destrucción de la Judicatura, convertida hoy en el brazo ejecutor de la Presidencia sin ya un mínimo intento de parecer independiente, aceleró la retirada de inversiones extranjeras -no se pueden hacer negocios sin un sistema judicial fiable- y el hundimiento de la economía. También impulsó el disparatado aumento de la población encarcelada, con una tasa superior a Rusia o Irán, tres veces mayor que la de España. En realidad, es aún más alta que esto, porque a los 300.000 condenados se añaden otros 40.000 en prisión preventiva, una medida que en lugar de prevenir crímenes se ha convertido en una herramienta para castigar antes de sentenciar. Muchos esperan juicio en una celda por una frase dicha en un debate de televisión, un reportaje en prensa, un tuit. Para ellos y sus familiares, un cambio de la cúpula política es la única esperanza de libertad.
Kemal Kiliçdaroglu parecía el hombre capaz de traer ese cambio, gracias a su capacidad de forjar una alianza con el importante partido nacionalista IYI, amén de algunos disidentes del AKP, y a la vez atraer el voto de la izquierda y de esa mitad de la población kurda que siempre vota a un partido nacionalista kurdo y tiene un 6 o 7% fijo en las urnas. Es una suerte para Turquía que Selahattin Demirtas haya sabido sacar ese partido nacionalista kurdo, el HDP, del ámbito de la guerrilla kurda, el PKK, y lo haya convertido en el gran partido de la izquierda democrática de toda Turquía. Por eso mismo lleva cinco años y medio encarcelado.
¿Por qué Kiliçdaroglu se quedó en un 45% de los votos? ¿Por qué su alianza de partidos no ha llegado al número suficiente de escaños para, junto con el HDP, quitarle la mayoría absoluta a la coalición islamista-nacionalista? Eso es algo que se preguntan todos. Y la respuesta quizás esté en lo más obvio, en la campaña electoral. No porque la campaña de Kiliçdaroglu no fuera buena, ni porque la de Erdogan fuera mejor. Sino porque la campaña de Erdogan ha sido transmitida a los votantes a un ritmo de 24 horas diarias, siete días a la semana, no durante los dos meses que marca la ley, sino durante años.
Meses antes de convocarse las elecciones siquiera, Erdogan ya pedía el voto para su partido (“¡Vamos a reventar las urnas! ¿Estáis preparados?!”) en actos públicos declarados como inauguración oficial -a veces, sin que nadie supiera qué se inauguraba- de un puente, una autovía o una piscina municipal. Que estos actos electorales se pagaran con los impuestos de todos los turcos casi es lo de menos. Lo que hacían era convertir a Erdogan en el Estado y el Estado en Erdogan.
Las campañas hacen mella. Para eso se hacen. La aparición de un candidato en televisión le acarrea votos: por eso, los partidos pagan anuncios. Erdogan ha tenido gratis durante una década todos los anuncios que ha querido, en los medios públicos y en los privados, previamente comprados por grandes conglomerados empresariales que se benefician de licitaciones públicas. La emisora estatal TRT dedicó durante el mes de abril pasado 32 horas a apariciones de Erdogan, según un recuento oficial. A Kiliçdaroglu le dedicó 32 minutos. Del resto de sus rivales electorales ni hablamos. Y el discurso de Erdogan era siempre el mismo: él había hecho Turquía great again, y la oposición iba a destruirlo, sometiéndose al imperialismo internacional y aliándose con los terroristas kurdos. Hizo proyectar en sus mítines vídeos falsificados en los que aparecía el PKK aplaudiendo a Kiliçdaroglu. Vistas las condiciones de campaña, lo sorprendente es que Erdogan haya seguido perdiendo votos.
Porque sí, ha perdido votos. De forma paulatina desde 2011, año en el que el AKP tuvo el 50% de las papeletas, porcentaje que bajó al 42% en 2018 y al 35% la semana pasada. Si esto no ha afectado al mapa político es porque en 2016 forjó una alianza con el ultranacionalista MHP, hasta entonces en la oposición, que también ha ido bajando, pero solo del 15 al 10%. La suma de votos de AKP y MHP superaba el 60 por ciento hasta 2015; ahora está en el 49,5 por ciento, exactamente la cota de Erdogan, si bien la distribución del voto por provincias asegura una mayoría de diputados. Un simple gráfico permite predecir con seguridad matemática que dentro de otros cinco años, en las elecciones de 2028, Erdogan y sus aliados pierden presidencia y Parlamento.
Eso, si dentro de cinco años en Turquía aún se celebran elecciones dignas de este nombre.
Esta agorera frase ya la dijimos y la oímos hace cinco años: con el creciente autoritarismo de Erdogan, con cada vez más gente detenida, cada vez más medios comprados por empresas afines, cada vez más jueces convertidos en ujieres del Palacio, crecía la duda de si este año 2023 aún habría elecciones dignas de llamarse así. Pues las hubo. Con toda la maquinaria del Estado a favor de un solo hombre, 44 de cada cien votantes han introducido una papeleta de protesta en la urna, y esa papeleta ha sido contada y registrada. Si hubieran sido 51, Erdogan se habría tenido que retirar, como sucede en las democracias.
¿Puede suceder el domingo próximo cuando el país va a la segunda vuelta? Es muy inverosímil. Erdogan aventaja a Kiliçdaroglu en casi 5 puntos, los mismos que se ha llevado en primera vuelta el tercer candidato, el ultranacionalista Sinan Ogan. Se le podría denominar como fascista si no fuera porque su papel en política hasta hoy ha sido tan insignificante y sus apariciones en medios tan dispersas que es poco categorizable. Pero su campaña se basa en agitar el miedo. Primero, a los inmigrantes y refugiados sirios; segundo, a todo lo que parezca izquierda kurda.
Su alianza de partidos, ATA, apenas ha cosechado un 2,5% de los votos, lejos del umbral del 7% que permite entrar al hemiciclo, por lo que podemos interpretar el respaldo a Ogan en las presidenciales como un voto de protesta, probablemente procedente en gran parte de una juventud que se entiende como nacionalista y laica. Es imposible predecir cuántos de ellos optarán en segunda vuelta por alguien representado como un izquierdista que venderá el país a sus enemigos, y cuántos por alguien del que saben que va camino de instaurar una autocracia islamista.
Las condiciones anunciadas por el propio Ogan para dar su apoyo a uno u otro ponen pegas a ambos. Aparte de expulsar a refugiados sirios -algo que prometen tanto Erdogan como Kiliçdaroglu y que ambos incumplirán por motivos prácticos- exigen apartarse tanto del HDP como del Hüda-Par, un minúsculo partido ultraislamista, heredero de la organización terrorista kurda Hizbullah (sin relación con el partido libanés homónimo), que en los años 90 secuestraba, mataba y torturaba a izquierdistas en connivencia con la policía y desfiguraba a mujeres sin velo echándoles ácido a la cara.
El problema para Kiliçdaroglu es que debe distanciarse del HDP sin enfrentarse a él, para no perder parte de los votos kurdos. El problema para Erdogan es que los candidatos del Hüda-Par ya han sido elegidos bajo las siglas del AKP y ocuparán en breve sus escaños en el Parlamento. El problema para ambos es que nadie les garantiza que lo que digan o hagan les sirva de algo, porque los votantes de Ogan no son un bloque homogéneo que siga las indicaciones de un líder; muy probablemente muchos de esos 2,8 millones de ciudadanos marcaron su nombre en la papeleta simplemente para llevar la contraria a los otros dos.
Por lo tanto, las matemáticas indican una victoria de Erdogan el domingo 28: le basta llevarse 300.000 votos de Ogan, frente a los más de 2,5 millones que necesita atraerse Kiliçdaroglu. Es muy difícil imaginar algo que pueda cambiar esas dinámicas. La participación electoral del 86-89%, si no contamos los votantes turcos en el extranjero, ya es una de las más altas no solo de la historia de Turquía sino del mundo democrático entero. Y nada hace pensar que se pueda producir un efecto como el de las elecciones municipales de Estambul de 2019, en las que el candidato opositor, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, arrasó en la segunda ronda y su rival, el islamista Binali Yildirim, perdió 220.000 votos. Porque aquello era una repetición forzada por el AKP tras perder las elecciones y anularlas, y la segunda vuelta de este mes es parte del juego democrático normal.
Lo más seguro es que el día 29 amanezcamos de nuevo con Erdogan en la jefatura de la nación. ¿Y luego? En los próximos cinco años el número de votantes que nunca en su vida han visto en la cúspide de poder a alguien que no sea él, pasará de cinco a diez millones. Es difícil prever si esto reforzará la sensación de que se trata del orden natural de las cosas o si aumentará el hartazgo. Pero una cosa la podemos vaticinar: van a ser cinco años duros.
Porque Erdogan ha llegado hasta aquí, hasta este 49,5 por ciento, quemando reservas del Banco Central y las arcas públicas para tapar ante la audiencia el descalabro de la economía nacional. La gestión financiera en Turquía se ha convertido en parte de la máquina electoral. Y esta máquina no va a parar, no puede pegar un frenazo, pasar a una fase de saneamiento y bajar la inflación parando gasto, consumo y empleo. Porque en marzo del año que viene habrá elecciones de nuevo, esta vez municipales, y por supuesto el AKP hará lo posible para recuperar las alcaldías de Estambul y Ankara… o al menos no perder otro puñado de provincias, y otras tantas posibilidades de alimentar una clientela de empresas y familias que confunden el dinero público con la generosidad del presidente.
La campaña electoral para las municipales empezará el día 30 de mayo. Eso lo sabemos. Lo que no sabemos es si la economía turca aguantará otros diez meses. Ni qué podrá pasar si no aguanta, si los gestores financieros, para llamarlos de alguna manera, serán capaces de manejar un aterrizaje de emergencia o se estrellarán. Y aunque por ahora nada hace preverlo ni intuirlo siquiera, Erdogan tiene un flanco vulnerable, y es el ultranacionalismo turco que lo sostiene en el poder. Porque la ideología de Erdogan, el islamismo, perdió las elecciones en junio de 2015 y aunque las volvió a ganar en noviembre de aquel año, gracias a la táctica de renovar la guerra contra el PKK, su destino está sellado ya.
Desde entonces, lo que garantiza la supervivencia del presidente es su alianza con Devlet Bahçeli, un viejo lobo gris que solía llamar a Erdogan ladrón, mentiroso, estafador y traidor… hasta pasarse a su bando y convertirse en su fiel escudero. Un cuarto de siglo lleva Bahçeli al mando del partido MHP, al que ha sabido mantener en el 10% del electorado, y aunque esta formación no tiene ministros ni juega ningún papel en el Ejecutivo, tiene en la mano el futuro de Erdogan. Su apoyo al AKP se da por descontado en el hemiciclo, pero el día que Bahçeli cambie de opinión, puede disolver las Cortes y con ellas la Presidencia y forzar nuevos comicios que ganará quien él diga. Porque sus votantes sí le son fieles.
Abróchense los cinturones, porque vienen curvas. Y serán curvas a la derecha.
FUENTE: Ilya U. Topper / El Confidencial
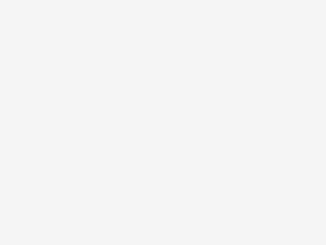

Be the first to comment