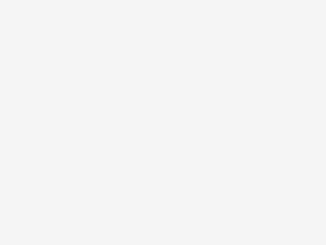“Aquí todos somos árabes. Si te vas cincuenta kilómetros más al oeste, a Suruç, Kobani, esa zona, ahí ya viven los hijoputas de los kurdos”. La animadversión es palpable en Akçakale, una ciudad de cien mil habitantes en la provincia turca de Urfa, pegada directamente al muro fronterizo. Al otro lado está Tal Abiad, uno de los dos puntos calientes en los que empezó la ofensiva turca el miércoles 9 de octubre. Desde entonces, días y noches han transcurrido al ritmo de la artillería turca que martillea las posiciones enemigas.
El enemigo son las milicias kurdas YPG, que tomaron Tal Abiad y Ras al Ain -la otra ciudad en liza, cien kilómetros más al este- en 2015, tras derrotar a los grupos yihadistas que se habían hecho fuertes en la zona durante los primeros años de la guerra civil siria. La zona no es tierra de kurdos, pero tomar el control de estas dos ciudades, de mayoría árabe, permitía a las YPG establecer una franja continua desde su feudo de Qamishli y Hasaka, en el extremo noreste de Siria, hasta la ciudad kurda de Kobani, cerca ya del río Éufrates.
A nadie se escapa que Ankara decidió lanzar la operación “Fuente de paz” en Tal Abiad y Ras al Ain, precisamente porque a la población de estas dos ciudades se le suponen pocas simpatías con las YPG. Pero eso no ha impedido una encarnizada resistencia de la milicia kurda. El domingo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ya declaró oficialmente conquistado el centro urbano de Ras al Ain. El miércoles siguiente, el fuego de morteros y armas automáticas en el casco urbano es más denso que nunca. Desde el casco urbano de Ceylanpinar, la ciudad pegada al muro fronterizo en el lado turco, el tableteo de las ametralladoras suena muy cerca.
Ceylanpinar, una ciudad de unos 80.000 habitantes, está casi abandonada. La gran mayoría de los negocios tiene la persiana bajada, solo aquí y allá hay un grupo de hombres sentado en unos escalones. Prácticamente no se ven mujeres. ¿Se ha ido todo el mundo? “No. Solo hemos llevado a los niños a lugares más seguros, hay vacaciones escolares hasta nuevo aviso. Nosotros seguimos aquí, aunque mucha gente no sale a la calle”, asegura un vecino. Saca pecho: “No tenemos miedo. Nos iríamos a combatir a Siria, si hiciera falta”.

La policía turca cierra el acceso de la prensa al casco urbano la mayor parte del tiempo. Decenas de cámaras se arremolinan en una colina en las afueras, a tres kilómetros de la frontera para captar las enormes columnas de humo negro o polvo blanco que se elevan a cada momento sobre Ras al Ain, justo al otro lado de la vía del tren, construida en la primera década del siglo XX a través de lo que entonces era el Imperio Otomano. En 1923, con el nacimiento de Turquía, la frontera se trazó siguiendo los raíles a través de la llanura. Aún quedan algunos vagones oxidados justo en la linde, testigos de un tiempo cuando aquí había comercio en lugar de guerras.
En Akçakale, el espectáculo es menor, aunque también aquí retumban las explosiones. Una decena de jóvenes, algunos ataviados con banderas turcas, se ha congregado al abrigo de un edificio situado directamente en la valla fronteriza, pese a que por el sonido de los disparos, las balas deben de caer muy cerca. “Nuestras fuerzas ya han rodeado al enemigo por ambos lados, y ahora atacarán en el centro para echarlo de la ciudad. Mañana ya estará todo tranquilo”, asegura un vecino que dice llamarse Ismail. Algunos de sus compañeros hacen el “saludo del lobo”, levantando índice y meñique, el santo y seña de los ultranacionalistas turcos. Por mucho que entre ellos hablen en árabe.
En realidad, quienes combaten al otro lado del muro de hormigón no son las tropas turcas sino las milicias sirias aliadas con Ankara, explica Ismail. Se trata de una pléyade de grupúsculos diversos, muchos de ellas de credenciales islamistas, otros simples mercenarios, a los que Turquía reclutó en 2016 al norte de Alepo para expulsar al Estado Islámico (Daesh) de la zona. Dos años más tarde, formaban la punta de lanza en la conquista turca del cantón kurdo de Afrin, en el extremo occidental de Siria, siempre bajo el nombre de Ejército Libre de Siria (ELS, o bien FSA en inglés), aunque no tenían ya ningún vínculo con el cuerpo de militares desertados del primer año de la guerra civil. Días antes de que Turquía lanzara la ofensiva “Fuente de paz”, varios comandantes de estos grupos, reunidos en un hotel de la ciudad de Sanliurfa en Turquía, anunciaron un nuevo nombre: ahora serían el Ejército Nacional Sirio (ENS).
“Los turcos disparamos artillería y damos apoyo logístico, pero quienes realmente avanzan con los fusiles calle por calle en Tal Abiad son los miembros del ENS. Claro, son sirios; es su tierra, es su guerra, no la nuestra”, asegura el joven. Lo confirma, otro día, un soldado turco que descansa un momento ante un té en un local de Akçakale. “Nosotros somos artilleros, no cruzamos la frontera. Disparamos desde aquí para preparar el terreno, y luego entran nuestros comandos avanzados. Pero los tiroteos que escuchas, eso es todo el ELS combatiendo con las YPG, son ellos quienes se enfrentan”, señala el militar. La prensa turca difunde imágenes de convoys de esta milicia que entran en Turquía desde sus feudos al norte de Alepo para recorrer 200 kilómetros por territorio turco y entrar de nuevo en Siria por Akçakale.
Cuando el domingo, la prensa turca difunde la noticia de que Tal Abiad ha caído -en realidad, los combates continuarán sin cesar los días sucesivos- no solo se agitan banderas turcas por Akçakale, entre conciertos de bocinas. Unos niños que no llegan a diez años ondean la bandera negra, blanca y verde la oposición siria, que también usa el ENS. Pueden ser hijos de refugiados: la ciudad acoge desde hace años a unos 125.000 sirios, que han huido de la guerra, confirma el alcalde Mehmet Yalçinkaya, miembro del partido islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002.

El regidor participa en el entierro del bebé Mohamed Omar Saar, hijo de una familia de refugiados que murió el jueves, el segundo día de la ofensiva, por el impacto de un obús lanzado desde el lado sirio, que también mató a un funcionario turco. Era una de las primeras víctimas de la respuesta a la ofensiva, que en la primera semana se cobró 20 vidas de civiles y dejó a medio centenar de heridos en Akçakale, Ceylanpinar, Suruç y hasta Nusaybin, otro centenar largo de kilómetros más al este.
El pequeño recibe un entierro oficial, con la bandera turca cubriendo el ataúd y la palabra “mártir”, como los soldados caídos en batalla. Al terminar la ceremonia, muchos participantes levantan las manos para gritar primero la consigna religiosa “Dios es grande”, y acto seguido las que se suelen escuchar en funerales de soldados muertos en la lucha contra la guerrilla kurda de Turquía: “La patria no se divide” y “Abajo el PKK”.
El PKK, la guerrilla kurda activa en Turquía, está a cientos de kilómetros, pero el gobierno turco lleva años insistiendo en que las milicias YPG, al otro lado de la frontera, y el PKK son simplemente dos brazos de la misma organización. No le falta razón: efectivamente, muchos comandantes de las YPG provienen de las filas del PKK, que siempre ha acogido a combatientes kurdos de Siria. En los cuarteles sirios del YPG y en las manifestaciones de sus afiliados abundan los retratos del Abdullah Öcalan, el fundador del PKK, que lleva 20 años encarcelado en una isla en el mar de Mármara en Turquía, pero sin dejar de ser el padre espiritual del PKK. Y en la “guerra de zanjas” que lanzaron jóvenes simpatizantes del PKK en las ciudades del sureste de Turquía a finales de 2015, no faltaban armas del YPG ni combatientes que habían hecho sus primeros pinitos con el YPG durante el asedio a Kobani.
Por otra parte, nada parece justificar la retórica del gobierno turco respecto a una “amenaza” del YPG que hay que alejar de la frontera. En los cuatro años transcurridos desde que la milicia kurda tomó el control de la zona, no ha habido nunca un solo incidente, hasta la ofensiva de esta semana, confirman los vecinos. “Turquía cerró la aduana”, lamenta Ali, un joven de Akçakale, que pasa la jornada sentado con sus amigos ante un supermercado abierto, sin clientes a la vista, a apenas una manzana de la frontera. “Todos tenemos familia al otro lado de la frontera”, agrega. El cierre pesa en las relaciones familiares y ha yugulado el antaño próspero comercio.
La misma queja, pero desde el otro bando, se escucha en Suruç, una ciudad de 100.000 habitantes, situada a diez kilómetros de la frontera, frente a Kobani. Aquí apenas se escucha por la calle algo que no sea kurdo. Y también aquí, todos tienen en el otro lado a familiares que no pueden ver desde hace cinco años. “A veces nos citamos en sendas colinas cerca de la valla y así al menos podemos vernos mientras hablamos por teléfono”, relata un parroquiano. Por supuesto, las bombas que caen allí se sienten como si fueran en casa propia.

El sábado amanece tranquilo en Suruç, han cesado los ecos de la artillería de los días previos, aunque aún hay quien se sobresalta cuando un obrero enfrente deja caer una chapa. Por aquí no ha habido invasión terrestre, dicen los vecinos. Pero temen que la habrá. “Los civiles ahora están huyendo todos de Kobani, se van a los pueblos pequeños. En la ciudad solo quedan las YPG para hacer frente a los militares turcos. Combatirán”, asegura un electricista de Suruç.
La antigua aduana de Mürsitpinar, justo en el linde la ciudad de Kobani, está totalmente desierta, no hay siquiera soldados vigilando. No hay columnas de humo y desde la carretera se pueden ver personas caminando por las calles de Kobani, pero el silencio tiene algo inquietante. Se distinguen varias fachadas de casas destruidas, pero es difícil saber si son de ahora o de 2014, cuando Kobani resistió el asedio del Daesh y los combates llegaron hasta las calles de la ciudad.
“Esto no lo hace el YPG. Turquía tiene infiltrados a algunos militares en misión secreta al otro lado de la frontera, y son ellos quienes lanzan los obuses; el gobierno turco nos considera enemigos”, asegura convencido un hombre de negocios kurdo. Es una sospecha tan difundida en la ciudad que el partido izquierdista HDP, tercero del Parlamento turco, que gobierna en Nusaybin y la gran mayoría de los municipios kurdos de Turquía, exigió una investigación formal de los incidentes. El Parlamento la rechazó. Pero es difícil sustraerse a las sospechas. Osman, dueño de una farmacia, muestra el agujero de una bala de francotirador que perforó el cierre metálico, el marco de aluminio de la puerta y la pared al otro lado del habitáculo, donde abrió un boquete del tamaño de un puño. “Era el viernes al mediodía, yo estaba sentado aquí en el mostrador, a dos metros. Tuve suerte”, comenta. Si uno sigue la trayectoria de la bala divisa muy cerca una torreta de vigilancia turca, luego un kilómetro de campo abierto hasta unos lejanos edificios en el lado sirio.
Justo enfrente, en el café Asmin, decorado con imágenes de cantantes kurdas, Faruk contempla la valla enfrente y muestra un trozo de metralla que el viernes entró en su negocio, tras estallar un obús en la calle. Una camarera atiende a los escasos clientes. Una estampa difícil de imaginar en ciudades turco-árabes como Akçakale o Ceylanpinar, donde incluso se divisa algún niqab negro. En las ciudades kurdas, la influencia del movimiento marxista asociado al PKK ha dejado huella en forma de una participación mucho más abierta de la mujer en la sociedad. Todas las alcaldías son dobles: siempre hay una mujer y un hombre repartiéndose el cargo.
En Nusaybin son Semire Nergiz y Ferhat Kut. Son extremamente cautelosos en sus opiniones y no quieren opinar sobre el reciente acuerdo del YPG con el régimen de Bachar al Asad, que podría frenar la ofensiva turca. “Lo importante es que acabe la guerra. Somos el mismo pueblo a ambos lados de la frontera, tenemos a nuestros familiares al otro lado, y todo se puede resolver con el diálogo”, insiste la alcaldesa.
Al día siguiente, Nergiz y Kut están presos. Al igual que los regidores de otros tres municipios, todos del HDP. El gobierno turco aplica mano dura para acallar toda protesta contra la ofensiva. El Ministerio del Interior anuncia que en tres días ha detenido a 245 personas por “vínculos con el PKK”. Basta con lanzar un tuit crítico con la guerra en las redes sociales para tener la policía en la puerta. Algo que no es de ayer. “A la mínima te llevan preso, te cierran la tienda, te acusan de ser miembro del YPG, aunque no tengas nada que ver con ellos”, se queja el electricista de Suruç. Poco se habla de la otra cara: quienes, siendo kurdos, son críticos con el YPG se llevan el marchamo de traidores entre los suyos y tampoco se atreven a abrir la boca.

Pero sorprenden las escasas críticas de la Unión Europea respecto al proyecto declarado de Erdogan de conquistar una franja de 32 kilómetros (20 millas) a lo largo de toda la frontera turco-siria, desde el río Éufrates hasta la frontera iraquí. Serían unos 15.000 kilómetros cuadrados y englobarían prácticamente todo el territorio habitado por kurdos en el noreste de Siria. Y no solo se trata de cambiar la administración del PYD -el partido kurdo asociado a las YPG- por la turca: Erdogan ha declarado reiteradamente, con todo lujo de detalles, que planifica asentar en este territorio primero un millón de refugiados sirios, construyendo ciudades y urbanizaciones para ellas, para ir aumentando el número hasta dos millones. Ya el presidente iraní, Hasan Rohaní, le afeó la idea en la cumbre tripartita de septiembre en Ankara: muy pocos de los 3,6 millones de refugiados sirios en Turquía provienen de esta zona. Es decir, la operación sería una repetición de la ingeniería demográfica de los años setenta emprendida por Hafez Asad, el padre del actual presidente sirio, que trasladó a población arabófona de Siria a la región fronteriza para impedir que hubiese un territorio contínuo de población kurda a caballo entre los países vecinos.
“Europa no nos quiere. ¿Por qué no le para los pies al gobierno turco?”, pregunta el dueño de una ferretería en Suruç. Otros le echan la culpa a Trump, aventando su sensación de sentirse traicionados. Pero en Akçakale tampoco les gusta el presidente estadounidense. “Trump es mala persona. Por la mañana dice una cosa, por la noche otra, no te puedes fiar de él. Lo que quiere es enfrentarnos todos entre nosotros, mientras que él se queda tranquilo y gana dinero”, afirma un vecino. La ceremonia funeraria del bebé Omar incluso acaba con puños en el aire y gritos de “Abajo América”.
La geopolítica atrapa los pueblos de la frontera y a veces tiñe de sangre los algodonales. En Taslica, un caserío de 900 habitantes a tres kilómetros de la frontera, ya en la provincia de Mardin, tocó el martes. Impactaron tres proyectiles ante la casa de los Türkoglu, que tenían un negocio de reparación de maquinaria agrícola. El primero hizo acudir a los vecinos, el segundo -igual que en Nusaybin- cayó en medio de la muchedumbre. Dos muertos y doce heridos. Ahora, el pueblo luce vacío. “Casi todos se han ido del pueblo después de lo de ayer”, dice uno de los vecinos, un campesino que dice llamarse Ahmet. En la calzada se ven las huellas del impacto y manchas oscuras: sangre. En el bordillo asoma aún la cola de un proyectil de mortero con la inscripción MK M74 y KV01/18. La casa enfrente tiene los cristales rotos y dentro gira un ventilador que nadie apagó tras la tragedia.
“El día antes por la tarde llegaron soldados por aquí y dieron una vuelta, y por la mañana cayó el cohete. Será que allí -señala la frontera- se enteraron y por eso dispararon, si no, no lo harían”, aventura Ahmet. Habla en kurdo con los vecinos, pero no quiere hacer distinciones. “Aquí estamos mezclados, kurdos, árabes…”. Señala su campo de maíz verde, las higueras y granados cargados de fruta. “Esto sería un paraíso si solo nos dejaran en paz. Pero no nos dejan”.
FUENTE: Ilya U. Topper / M’Sur / Edición: Kurdistán América Latina