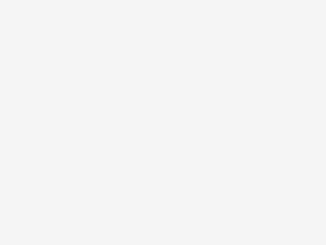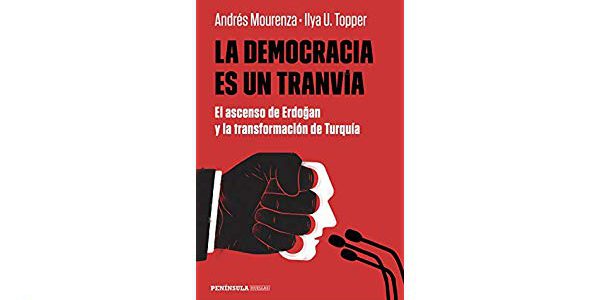
Reconozco que me fastidiaba escucharlo de boca de mis compañeros despedidos, cada vez que se producía un ERE, o el cierre de un medio: “El periodismo ha muerto”. Y más me fastidió oírmelo decir a mí mismo, después de que mi periódico cerrara al cabo de seis EREs, y otros tres medios con los que colaboraba habitualmente corrieran la misma suerte en los meses sucesivos: “El periodismo ha muerto”. Y puede que sí, tal vez no haya más remedio que extender el certificado de defunción sobre la profesión tal y como la hemos conocido. Pero el periodismo, con su mala salud de hierro y todas sus precariedades, sigue vivo.
Más vivo que nunca, tendría uno la tentación de afirmar después de leer “La democracia es un tranvía”, de Andrés Mourenza e Ilya U. Topper. Dos periodistas que cabría calificar de vieja escuela, a pesar de su relativa juventud, porque vienen de ahí, del periodismo de siempre, ese que tan poco tiene que ver con esas nuevas formas de informar que consisten en saquear las redes sociales y convertir las noticias en memes. No, aquí hablamos de un conocimiento profundo de la materia que se aborda, en este caso rayando niveles de tesis doctoral; pero, al mismo tiempo, capacidad para hacer amena la lectura, de interesar al lector hasta el punto de no poder abandonar lo que lee. Da igual si la figura de Erdogan, el protagonista de este absorbente relato, no ha merecido hasta ahora su atención. Da igual incluso si Turquía no estaba entre sus asuntos preferidos. Asómese a las cinco primeras páginas de este libro, y se dará cuenta de que andaba usted muy despistado.
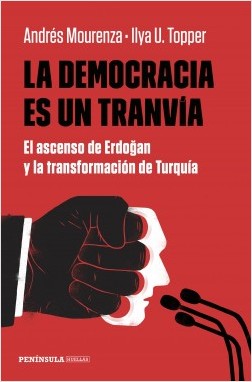 El secreto de Mourenza y Topper es no tener ningún secreto. Consiste básicamente en haber cubierto minuciosamente toda la actividad del primer ministro y luego presidente turco durante los últimos siete años –para lo cual, dicho sea de paso, hay que aprender primero turco–; de haberse tragado muchas cientos de horas de sus intervenciones públicas, de haber tomado el pulso cotidiano de las calles de ese país día tras día, y, para culminar la faena, de haberse recorrido un buen trecho del territorio turco en busca de la raíz de Erdogan, todo para completar el retrato de una de las personalidades más determinantes en el orbe político de nuestros días. En una palabra, todo lo contrario del producto exprés, frívolo y tuitero, que está usurpando en nuestros días el ya mal afamado nombre del periodismo.
El secreto de Mourenza y Topper es no tener ningún secreto. Consiste básicamente en haber cubierto minuciosamente toda la actividad del primer ministro y luego presidente turco durante los últimos siete años –para lo cual, dicho sea de paso, hay que aprender primero turco–; de haberse tragado muchas cientos de horas de sus intervenciones públicas, de haber tomado el pulso cotidiano de las calles de ese país día tras día, y, para culminar la faena, de haberse recorrido un buen trecho del territorio turco en busca de la raíz de Erdogan, todo para completar el retrato de una de las personalidades más determinantes en el orbe político de nuestros días. En una palabra, todo lo contrario del producto exprés, frívolo y tuitero, que está usurpando en nuestros días el ya mal afamado nombre del periodismo.
Recep Tayyip Erdogan ha hecho correr a lo largo de su vida muchos ríos de tinta, pero su trayectoria vital no contaba, hasta ahora que se sepa, con un libro como este. Un libro que desde luego tendrá difícil parangón con otros empeños similares, y desde luego no lo tendrá en la propia Turquía, donde la información independiente ha sido severamente reprimida y marginada en los últimos tiempos. Mourenza y Topper, acaso los últimos de la vieja escuela, no han querido que una figura como esta se quedara sin un libro a su altura. Recordando, como mandan los evangelios del oficio, que periodismo es aquello que no quieren que cuentes. Lo demás, dicen, es propaganda.
A continuación se publica un avance de “La democracia es un tranvía”, que estará a la venta a partir del 21 de mayo.
9- El héroe de la calle árabe
—Un minuto, un minuto…
El escenario es perfecto: una tribuna con cinco sillones color crema ante un fondo azul en el que lucen las palabras “World Economic Forum”. Tras las ventanas del edificio se levantan los montes suizos, la nieve y las pistas de esquí de Davos. En la sala, los poderosos de la tierra: el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon; el secretario general de la Liga Árabe, Amre Moussa; el presidente de Israel, Shimon Peres, y el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan. Modera el debate el periodista estadounidense David Ignatius. El tema: la guerra iniciada por Israel en Gaza.
Es 29 de enero de 2009. Hace un mes exacto que cazas israelíes han comenzado a bombardear la franja palestina en la llamada Operación Plomo Fundido. Han muerto más de 1.100 palestinos, frente a trece soldados israelíes. El Foro de Davos trata el asunto y, como era de prever, Ban, Moussa y Erdoğan condenan la operación israelí lanzada en un momento de histórica tranquilidad en el frente de Gaza, los muchos cientos de muertos civiles, la destrucción desde el aire. El último en hablar es Shimon Peres, y el moderador le otorga el doble de tiempo que a los demás —veinticinco minutos— para compensar la unanimidad de sus contertulios. Peres se entrega a una enardecida defensa de la ofensiva bélica. Cuando termina, David Ignatius pide levantar la sesión y proceder al comedor: es hora de cenar.
—Van minut, van minut.
Es todo el inglés del que Erdoğan sabe hacer gala, pero lo hace con toda la tenacidad de la que es capaz. Ignatius se resiste.
—Lo siento, señor primer ministro…
—Van minut, van minut.
—Es que, de verdad…
—Van minut, van minut.
—Okay. Pero le tomaré al pie de la letra lo de “un minuto”.
Erdoğan se quita los auriculares y pasa al turco:
—Señor Peres, usted es más viejo que yo. Habla en voz muy alta. Eso indica sentimiento de culpabilidad. Yo no levantaré la voz, sépalo. Cuando se trata de matar, ustedes saben muy bien cómo hacerlo. Sé muy bien cómo matan a los niños en la playa. Dos ex primeros ministros de su país me han dicho cosas importantes. Uno me dijo: “Me siento feliz cuando entro en Palestina montado en un tanque”. Han hecho primer ministro a alguien que se siente feliz entrando en Palestina montado en un tanque. Y usted me da cifras. Yo le podría dar los nombres: quizás alguien tenga curiosidad. Condeno a quienes aplauden esta tiranía. Porque aplaudir de pie a quienes matan a estos niños, a estas personas, me parece otro crimen contra la humanidad. No podemos pasar por alto la realidad. Mire, he tomado muchas notas, pero no tenemos oportunidad de responder a todo, así que le diré solo dos cosas…
—Lo siento, señor primer ministro, pero no podemos volver a empezar el debate. Simplemente, no hay tiempo…
—¡Please, no me interrumpa!
—Discúlpeme, pero…
—La Torá dice en su sexto mandamiento: “No matarás”. Pero aquí hablamos de matanzas. Dos, y esto también es interesante. Gilad Atzmon, que es judío, dice —empieza a leer en voz alta de un papel—: “La barbarie de Israel está incluso más allá de la crueldad”. Además, Avi Shlaim, profesor en la Universidad de Oxford, que hizo su servicio militar en el Ejército de Israel, dice en The Guardian: “Israel se ha convertido en un Estado gánster…”.
—Primer ministro, le quiero pedir…
—¡Muchas gracias a usted también! A partir de ahora, para mí, Davos se ha acabado. No vendré más a Davos, que lo sepáis —Erdoğan dobla sus papeles—. Él ha hablado veinticinco minutos y yo he hablado doce. No puede ser. —Se levanta, recoge su carpeta y hace mutis por la izquierda. En el camino, Amre Moussa le da la mano al pasar. Fin de la escena.
Luego vendrían las especulaciones sobre si aquello era una actuación preparada de antemano para dar el cante ante el público del mundo entero, como dijo la periodista Meral Tamer dos días después. La reportera asegura que un alto cargo del AKP la había cogido del brazo a mitad de la conferencia y le había anticipado: “No te vayas aún, que ahora empieza la fiesta”.
La mujer del primer ministro, Emine Erdoğan, lo desmentiría ante la prensa: “No era algo planeado. Fue resultado de las mentiras de Peres. (…) Me dije ‘Dios, que alguien calle a ese hombre’, y en el mismo momento vi que mi marido se estaba calentando de rabia, a punto de estallar. Ahí empecé a llorar”.
Erdoğan tenía motivo para estar enfadado, dolido y personalmente decepcionado. Para él, Israel no era un enemigo, sino un aliado de toda la vida de la república: Turquía fue el primer país de población musulmana en reconocer el recién fundado Estado de Israel, en marzo de 1949, menos de un año después de su declaración de independencia y antes de que lo hicieran el Reino Unido o Alemania, antes de que fuera admitido en Naciones Unidas. En 1958, el conservador primer ministro turco, Adnan Menderes —admirado por Erdoğan—, negoció con David Ben-Gurión una “alianza periférica”, una estrategia de Israel de pactar con países de mayoría musulmana detrás del cinturón árabe que lo rodea. La alianza se mantuvo firme pese a las guerras en Oriente Próximo, y Erdoğan la había reafirmado personalmente en 2005, en una visita de dos días que incluyó una entrevista con el primer ministro Ariel Sharón y la colocación de una corona de flores en el monumento a las víctimas del Holocausto.
Fue esa buena relación lo que permitió a Turquía adoptar el rol de mediador en una negociación que podría haber cambiado por completo el destino de Oriente Próximo: un acuerdo de paz entre Israel y Siria.
La profundidad estratégica
La política exterior turca había sido tradicionalmente comedida, pero con la llegada del AKP al poder, un audaz grupo de profesores, empresarios y expertos dio un paso al frente con una nueva forma de hacer política internacional. Entre ellos se contaba Cüneyd Zapsu, asesor personal de Erdoğan: “Nuestro personal exterior en esa época no estaba a la altura. Casi todos habían estado más de treinta años en el servicio, eran de la vieja escuela, no sabían hacer las cosas. Eran unos señoritos”.
Ante la poca colaboración que encontraba entre los diplomáticos de carrera, el Gobierno de Erdoğan acabó por puentear al Ministerio de Exteriores: la política internacional se decidía, cada vez más, en la oficina de Erdoğan y en su entorno de asesores.
Hacia 2008, el proceso de adhesión a la Unión Europea había entrado en vía muerta. Las negociaciones se estrellaban continuamente con una maraña de problemas técnicos, lo que impedía cualquier avance. En realidad, las razones eran políticas: por un lado, había una cierta “fatiga de ampliación” en Bruselas por la precipitada absorción de Estados de Europa del Este y, por otro, los Gobiernos europeos más conservadores, en especial el de Angela Merkel en Alemania y el de Nicolas Sarkozy en Francia, enfatizaron un discurso contrario a la adhesión de la “musulmana” Turquía para evitar que la ultraderecha hiciese bandera del tema y les robase votantes. “Cuando no hay voluntad política, hasta la curvatura que ha de tener el pepino para ser exportado puede convertirse en un obstáculo insalvable”, lamentaba un diplomático sueco en 2010, durante una reunión con periodistas.
Por tanto, Turquía empezó a mirar hacia nuevos horizontes. Otro de los artífices de la nueva política exterior turca fue Ahmet Davutoğlu, primero como asesor de Erdoğan y, desde 2009, al frente del Ministerio de Exteriores. Este académico formado en Turquía y Malasia había desarrollado el concepto de “profundidad estratégica”, según el cual Ankara debía abandonar el paradigma binario propio de la Guerra Fría y aprovechar su posición geoestratégica de “país central”, a caballo de Europa, Asia y África. Para ello era necesario recuperar sus raíces históricas y culturales, reforzando los lazos con los lugares que una vez formaron parte del Imperio otomano, y, además, tender a una política de “cero problemas con los vecinos”, solucionar conflictos enquistados en el pasado y apoyarse en los canales no oficiales del soft power: la cofradía gülenista, la expansión empresarial, las asociaciones solidarias o la producción audiovisual (a partir de 2010, Turquía se convertiría en el segundo mayor exportador mundial de series de televisión).
El nuevo equipo diplomático de Erdoğan cosechó varios éxitos. Limó asperezas entre los Estados enfrentados de la antigua Yugoslavia, lo que permitió a Turquía entrar con fuerza en los Balcanes. En el Cáucaso, mejoró sus relaciones con Armenia y medió entre los Gobiernos de Rusia y Georgia tras la guerra del verano de 2008. Sentó a la mesa a Pakistán y Afganistán para resolver sus disputas. Incluso, junto con el Brasil de Lula da Silva, presentó a la comunidad internacional un plan para resolver el contencioso derivado del programa nuclear iraní. Además, la diplomacia turca desembarcó en continentes en los que jamás había puesto los pies, como África o Latinoamérica, abriendo decenas de nuevas embajadas y conectando sus países con Estambul mediante vuelos directos. Esta frenética actividad diplomática le granjeó grandes dosis de admiración en todo el globo y un puesto de miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU entre 2008 y 2010.
Las negociaciones sirio-israelíes eran un paso más en la estrategia turca para ser aceptada en el concierto internacional como una potencia en auge. La iniciativa, en la que Davutoğlu estaba personalmente implicado, empezó en 2007 y fue confirmada por Tel Aviv en mayo de 2008. Los emisarios del primer ministro israelí, Ehud Ólmert, y del presidente sirio, Bachar al Asad, acudieron a Estambul, donde representantes de Erdoğan llevaban las propuestas de un salón a otro para que los enemigos no tuvieran que verse las caras. Las grandes líneas estaban claras: Israel devolvería los altos del Golán, ocupados desde 1967; Siria firmaría la paz y abriría plenas relaciones diplomáticas con Tel Aviv. Con Jordania y Egipto en el bote, solo Líbano permanecería en estado técnico de guerra con Israel, aunque sin el respaldo sirio habría tardado poco en cambiar de bando. Aquello no era una solución al conflicto palestino, pero habría enterrado el dogma israelí de ser una nación en riesgo de ser destruida por sus vecinos.
En diciembre de 2008, las negociaciones estaban ya muy avanzadas. Sin embargo, la siguiente información que llegó fue que aviones israelíes bombardeaban Gaza, sin mayor motivo. Con los civiles muriendo bajo las explosiones, ni Siria podía mantener una negociación de paz, ni Turquía el papel de mediador. Ehud Ólmert no había avisado a Ankara. Erdoğan se sintió traicionado. Y, cuando vio a Peres defendiendo una guerra innecesaria, cuyo único fin parecía ser destruir la opción de paz a la que él había dedicado tanto esfuerzo, se lo tomó a mal.
La onda expansiva del estallido de Erdoğan llegó lejos. Su actitud rotunda, que rompía con las formas diplomáticas y el protocolo de los círculos de poder, hicieron del primer ministro de Turquía un héroe de la calle árabe: por fin había alguien que decía cuatro verdades a la cara de los poderosos. El defensor del pueblo palestino no era Ban Ki-moon, pese a encarnar el derecho internacional, y ni siquiera Amre Moussa, representante del mundo árabe entero, no: era Recep Tayyip Erdoğan. El vídeo que muestra los tres minutos y medio del rifirrafe se convirtió en un éxito en las redes sociales, con millones de clics. Había nacido una estrella.
FUENTE: Alejandro Luque / M’Sur