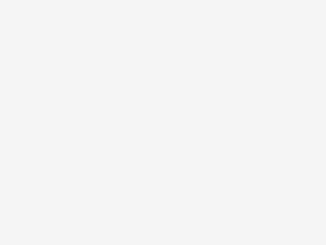La Turquía de los años setenta, ochenta y noventa sobrevive en el mostacho de Abdullah Öcalan, en régimen de riguroso aislamiento. Tal día como hoy, hace veinte años, el fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) era capturado en Nairobi, en circunstancias aún envueltas en misterio. Pero el culto a su personalidad no se ha apagado entre sus adeptos y la cuestión kurda, lejos de achicarse, se ha internacionalizado.
Aquel 15 de febrero de 1999, Ankara creía haber descabezado de una vez por todas la insurrección de “los turcos de las montañas”, cuya identidad negaba. Sin embargo, los carteles con aquel bigote marxista-leninista -hoy desteñido- no sólo se mantienen en el cuartel general del PKK en Qandil –hoy Kurdistán iraquí– sino que se han expandido por una cuarta parte de Siria, bajo la protección del mismísimo ejército de Estados Unidos y de su fuerza aérea. Siria, donde todo empezó, lo ha trastornado todo, incluidas las esperanzas de cauces políticos. En la misma Turquía, el nacionalismo kurdo logró entrar en el Parlamento en junio del 2015 con sus propias siglas, HDP, por primera vez. Luego lo ha vuelto a conseguir en las dos citas siguientes, a pesar del umbral draconiano del 10% de votos a nivel nacional impuesto por los militares.
La relación entre el PKK y el HDP está abierta a debate, pero la devoción que siente por Öcalan la mayoría de sus votantes -y no digamos sus diputados, entre los que se cuenta hasta uno de sus sobrinos- está fuera de discusión. Dada la incomunicación de Öcalan –y a falta de telepatía– la pregunta es quién dirige el movimiento kurdo y cuál es su objetivo, pese a que el propio Apo -diminutivo de Abdullah- renunciara públicamente a la independencia durante su juicio.
Fue en 1999, cuando a Ankara le bastaron cinco meses para juzgar quince años de guerra de guerrillas con cuarenta mil muertos y para condenar a Öcalan a la pena capital. Sin embargo, las negociaciones de acceso a la Unión Europea (UE) llevaron al gobierno de Recep Tayyip Erdogan a conmutar la pena de muerte por cadena perpetua.
Abdullah Öcalan, casi septuagenario, sigue confinado en la prisión de la isla de Imrali, en el mar de Mármara. La misma en la que fue ejecutado el primer ministro Adnan Menderes y en la que fue encerrado el autor de El expreso de Medianoche, luego un filme.
Aunque sobre el papel ya no está solo –la cárcel acoge entre tres y seis presos más– su régimen carcelario es de total aislamiento. Y sus abogados no han conseguido reunirse con él desde el 2011. Sin embargo hace dos meses un hermano logró visitarle, la primera autorizada en dos años.
Aun así, trescientos presos kurdos están en huelga de hambre para protestar por las condiciones carcelarias del caudillo. Entre ellos, la diputada Leyla Güven, que tras ser excarcelada alcanza hoy los cien días de huelga, entre el hospital y el régimen domiciliario. Otros nueve diputados del HDP siguen en prisión.
Sin cambios en perspectiva, ya que el AKP de Erdogan necesita de la extrema derecha del MHP, para sumar mayoría. Aunque el resto de la oposición es casi igual de jacobina y acusó a Erdogan de traición cuando acordó una tregua con el PKK –secundada por Öcalan– entre el 2013 y el 2015. El AKP y el HDP se dividen el voto kurdo casi a partes iguales.
La misma situación en Siria que propició el acercamiento terminó volándolo por los aires. El apoyo de Erdogan a los que pretendían derribar por las armas a Bashar el Asad fue correspondido por este, dejando vía libre al PKK en la frontera con Turquía. La coalición de estos con Estados Unidos contra el Estado Islámico, desde finales del 2014, encendió las alarmas en Ankara. Como el PKK es una banda terrorista para la UE y Estados Unidos, estos últimos insisten, contra toda evidencia, en que las YPG (Unidades de Protección del Pueblo) no es la filial siria del PKK.
Asimismo, Öcalan, símbolo del nacionalismo kurdo –aunque se expresa mejor en turco– sustituyó en sus obras, ya hace quince años, el marxismo y el Estado nación por el “federalismo democrático” y municipalista del estadounidense Murray Bookchin
FUENTE: Jordi Joan Baños / La Vanguardia