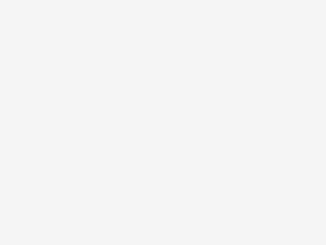El Kurdistán es un pueblo de migrantes. El Kurdistán es una diáspora y quizá sea el pueblo que más crudamente refleja la violencia y el fracaso de un modelo geopolítico y socioeconómico al que le importa muy poco o nada la vida. Carlos Pazmiño es un ecuatoriano empeñado en conocer esa vida de los kurdos que se despliegan por el mundo, para contarla. ¿Cuánto sabemos los latinoamericanos –también pueblos de migrantes– de Kurdistán?
Martes 11 de abril, luego de 18 horas de viaje, llegaba a Hamburgo; el mismo día, hace un año, arribaba a Berlín. En ambas ocasiones, lo que me llevó tan lejos fue mi interés por el Kurdistán y los kurdos, un pueblo tan antiguo como la misma humanidad.
Mi primera estancia en Alemania ocurrió tras presenciar la guerra que nunca abandonó el Kurdistán. Llegué roto por dentro, con más preguntas que respuestas y una tesis de Sociología, en ciernes, sobre la transformación teórico-práctica del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Ahora, había sido invitado a exponer un extracto de esa tesis en la conferencia más importante del Movimiento de Liberación Kurdo en Europa, Challenging Capitalist Modernity III “Uncovering Democratic Modernity – Resistance, Rebellion and Building the New” (Desafiando la Modernidad Capitalista III “Descubriendo la Modernidad Democrática – Resistencia, Rebelión y Construcción de lo Nuevo”), que se realizaría en la Universidad de Hamburgo, del 11 al 14 de abril.
Tras retirar mis maletas, sabía perfectamente que encontraría a un kurdo esperándome. Se llamaba Mehmet y tenía un cartel —una hoja de papel blanco arrugada, con mi nombre escrito al revés, en color verde—. Me recibió con un fuerte abrazo, muy fuerte, dos besos en las mejillas y una mirada de compañero. Tomó una de mis maletas y fuimos hacia su auto, donde me presentó a su esposa. Reconocí inmediatamente las palabras kurdas heval, Ecuador y konferans (compañero, Ecuador y conferencia). Ellos no se inmutaron, yo era un heval más. No pudimos conversar mucho, Mehmet y su esposa no hablan inglés.
Gran parte del tramo hacia el centro de Hamburgo la pasamos en silencio, salvo cuando nos referimos al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, como un dictador fascista. Los tres reíamos, aunque sabíamos que el asunto no es nada gracioso: día a día su pueblo se juega la vida. Durante el recorrido, una voz interior me decía: “no estás en Alemania, estás en Kurdistán”. Recordaba a Murat, el cardiólogo que me recibió en el aeropuerto de Amed (Diyarbakir, para los turcos) el año anterior. Inexplicablemente, coincidía el aroma de los dos autos, la música y el tablero. Con Murat recorrimos las afueras del distrito del Sur, en Amed —destruido en su totalidad por el ejército turco—, defendido valientemente por mujeres y hombres armados con rifles ligeros y viejos lanzacohetes. Lo hicimos tras la sombra de un vehículo de combate turco, mientras escuchábamos Summer 78, de Yann Tiersen, canción de la película Good bye, Lenin!
Sentía un nudo en la garganta y aguantaba las ganas de llorar. Minutos después, llegamos a la calle Steindamm, en pleno centro de Hamburgo. Sonriendo, Mehmet volvió a tomar una de mis maletas e hizo un gesto para que lo siguiera. Entramos a un edificio plomo de cuatro pisos, en su mayoría ocupado por organizaciones o instituciones musulmanas. Los 15 kilos de mi mochila comenzaban a pesar, aunque mis piernas levantan con regularidad más de 180. Mehmet, entre risas, me daba ánimos para mantener el paso. En el último piso se encontraba la Kurdisch-deutsches Kulturzentrum (Centro Cultural Kurdo-Alemán, o Casa de la Cultura Kurda). Allí, conocería a parte de los organizadores de la conferencia y a quien sería mi anfitrión. Sarya, una mujer kurda, grande, robusta, de cabello negro y largo, me recibió con una sonrisa impecable, me abrazó fuerte y pidió un çay (té turco). Nuevamente, parecía que no estaba en Alemania; el centro cultural es un Kurdistán chiquito, un espacio desterritorializado que les recuerda quiénes son y por qué luchan. Sus paredes estaban adornadas con los rostros de decenas de mártires caídos en combate contra el ejército turco o el Daesh (Estado Islámico). Conté más de 80 personas, entre mujeres y hombres.
Habían pasado dos horas y cuatro çay, cuando me presentaron a Selahattin, mi anfitrión. Es grande y robusto, de vestir impecable y el potente perfume de una colonia, su mirada es inocente y tierna, aunque a primera vista puede parecer serio. Tampoco habla del todo bien el inglés. Cihad —un turco que también asistía a la conferencia para realizar una mesa de trabajo— y yo fuimos destinados a la casa de Selahattin por Sarya. Antes de ir a su casa, nos invitó a comer, con un gesto que llevaba su mano derecha hacia su boca; lo hacía por mí. Mientras los tres bajábamos los escalones, los pisos segundo y tercero se llenaban de musulmanes provenientes de Oriente Medio y África. Caminamos hacia la izquierda, con dirección al automóvil, para dejar nuestras maletas. Luego, nos dirigimos hacia una transitada esquina y esperamos eternamente (un muy largo tiempo para un ecuatoriano acostumbrado a cruzar la calle con o sin autos, con el semáforo en rojo, naranja o verde). A pocos metros, se encontraba el restaurante Öz Urfa —nombre de la ciudad kurda de Saliurfa, Riha o Urfa de Bakur (Kurdistán ocupado por Turquía)—, copado por clientes turcos, kurdos, afganos, asiáticos, chechenos, rusos, alemanes y franceses, entre otros. Los colores, el aroma y la estética del Öz Urfa me trajeron a la mente un pequeño restaurante kurdo que conocí en Amed, tras una aparatosa borrachera junto a dos kurdos inigualables: Firat, un profesor de inglés con alto sentido del humor —propietario de un automóvil idéntico al de las Tortugas Ninja— y Mücahit, un joven y curtido abogado —ser abogado, periodista o político para el Estado turco muchas veces es lo mismo que ser guerrillero del PKK—. A Murat, Firat y Mücahit los llevo presentes a cada instante, como ellos dirían, “en mi mente y corazón”.
La historia de la familia Gök (Selahattin, su esposa Bedriye, y sus hijos Rohat y Rabun) es igual a la de muchos migrantes y refugiados políticos del Kurdistán. Bedriye, la abnegada y generosa madre que derrocha ternura y amabilidad, migró junto a su familia cuando apenas tenía 10 años. A sus 48, tiene pocos recuerdos de su infancia en Çewlîg (Bingöl en turco). Selahattin, con 51 años, salió de Bakur porque su vida corría peligro. En su juventud, se interesó por el naciente Movimiento de Liberación Kurdo (aún lo sigue haciendo) y la historia se cuenta sola. Curiosamente, también es de Çewlîg. Los jóvenes Rohat (17) y Rabun (15), nacidos en Alemania, encarnan la nostalgia de la patria deseada y el mestizaje occidental. En el cuarto de Rohat, encontré una bandera del PKK y otra de las Unidades de Protección Popular (YPG), las que junto a las Unidades de Protección Femenina (YPJ) han infringido las más humillantes derrotas al Daesh en Siria. En medio de la conversación, pregunté a Rohat y Rabun si continuarán con la tradición de sus padres… Un poco tímidos, respondieron afirmativamente.
A mi memoria llegaron, ese momento, otras familias migrantes que he conocido en Europa, en especial, aquellas ecuatorianas que miran el retorno como algo deseado, pero extraño. El caso de los Gök difiere por el hecho de que la “paz” que experimentan en Alemania difícilmente podrían encontrar en Çewlîg. La guerra no es una historia para contar con orgullo. Es una experiencia que nadie debería vivir, y ellos lo saben perfectamente.
Por medio de Selahattin, conocí a Devrim Deniz (Devrim significa revolución), de 36 años, sobrino de Bedriye. De una amabilidad única, es impecable como Selahattin, con un inglés mejor que el mío, amante de la comida y la fotografía. Entre varios çay, le compartí mi interés por una mujer… tan lejos y tan cerca de mi corazón. Llegamos a la conclusión de que mi inteligencia emocional debía ser entrenada con mayor frecuencia y de que no había pérdida en arriesgar. Devrim y Julián —un argentino que había llegado, junto a tres españoles, a la casa de Selahattin días antes— aseguran que soy “un buen conocedor del pensamiento de Abdullah Öcalan”, pero, en cuestiones amorosas, un cero a la izquierda. Lo comparto. Reímos y continuamos con el çay hasta pasadas las 12 de la noche.
El mismo día que conocí a Devrim, apareció en la casa Kılıç, Nurettin Toprak, otro originario de Çewlîg. Con 54 años es, también, producto de la ola migratoria. Les pregunté, a Selahattin y Nurettin, qué es lo primero que pensaban cuando escuchaban América Latina. Sin vacilar, me hablaron de Fidel, Camilo (Cienfuegos), el Che, y trajeron a discusión la protesta contra Erdogan, del año pasado, en Ecuador. Nurettin quería saber si nuestro país es tan democrático como habían mencionado los medios kurdos, tras el acto de escarnio contra el “sultán” turco. Hice una pausa y respondí: “en una sociedad de clases, ¿democracia para quién?”. Me permití añadir la importancia de la solidaridad entre los pueblos del mundo, afirmando que si la situación de los pueblos de América Latina fuera tan catastrófica, como la del Kurdistán, no serían pocos los kurdos que extenderían sus manos en acto militante y solidario.
Generosos, como tantos otros kurdos que he conocido, Selahattin y Devrim me recordaron las palabras de Firat —mientras caminábamos en el bazar (un mercado antiguo) de Amed—, “tú no necesitas dinero cuando estés con nosotros”. Su amabilidad rebozaba cualquier expectativa. Todos los extraños al hogar Kılıç quedamos maravillados por su hospitalidad, en especial por aquellos desayunos de queso de cabra, sémola y miel de abeja, aceitunas negras y pide (pan turco), o por las visitas esporádicas al Öz Urfa. La hospitalidad kurda es intocable: el huésped no está habilitado a hacer nada. Sin embargo, la reciprocidad que traemos los ecuatorianos en los genes me llevó a mostrarles algo propio. En una apretada negociación, Selahattin y Brediye accedieron, la última noche de mi estancia, a que preparara un plato típico. Traté de sorprenderlos con un “seco de pollo”, pero ni los ingredientes ni la calidad del ave favorecieron mi empresa; sin embargo, degustaron el plato con admiración.
Al día siguiente, muy en la mañana, Rohat se acercó para despedirse: “Siempre serás bienvenido en esta casa”, dijo, con una sonrisa seria. En su rostro reconocí la historia de su pueblo. Selahattin me acompañó a la estación de buses, fuimos caminando. Pregunté por Brediye —que el día anterior me regaló un artefacto para cocinar huevos—; había salido temprano a trabajar. Sentí pesar por no despedirme de ella.
Nuevamente, nos topamos con un semáforo eterno. Llegamos al andén y Selahattin estuvo hasta el último minuto. Nos dimos un fuerte abrazo, me besó las mejillas y le dije, en castellano, “en mi mente y corazón por siempre”, mientras tocaba mi cabeza y mi pecho. De pie, en el segundo piso del autobús con destino a Berlín, miré a Selahattin irse en medio de la gente.
Me digo a mí mismo: “En mi mente y corazón” los Gök, Murat, Firat, Mücahit, Aras, Didar, Ruken, Giran, Havin, Hussein, Sarya y Bakış, entre tantos otros. Gracias por mantener la luz encendida en media de las tinieblas. Ahora, su patria, sus mártires, su pueblo son tan suyos como míos.
FUENTE: Carlos Pazmiño (Marxista libertario. Es comunicador y sociólogo, estudia la cuestión kurda y Oriente Medio desde una perspectiva latinoamericana) / http://www.labarraespaciadora.com