
Muy a mi pesar, no conseguí borrar la preocupación de mi rostro cuando mis ojos se encontraron con los de Dicle, que intentaba sujetar nuestras bolsas cerca de ella, en el otro extremo de la embarcación, una embarcación más sucia incluso que las aguas del río que delimita las fronteras.
En aquel momento no tuve ni tiempo para pensar que el esfuerzo era en vano. Así que aparté los ojos de Dicle y seguí peleando con las dos otras personas que se encontraban con nosotras en el barco. Entonces vi que uno de los hombres camuflados que permanecían en la orilla, gritaba y gesticulaba a los que estaban en el barco: “Arrojadla”. No era necesario conocer su idioma. Comprendí que me iban a echar al agua. Poco antes, el dueño de esa misma voz, incapaz de soportar que yo resistiese, mientras me golpeaba los muslos y la espalda a culetazos, dijo en el idioma que yo manejaba: “¡Cierra el pico, la vas a palmar!”.
Tomando impulso, en una fracción de segundo, agarré la mano del hombre de la barca y el remo enmohecido tras tanto tiempo en el agua, y lo golpeé en la cara. Por culpa de la sed, el hambre, el cansancio, la preocupación y los golpes que habían caído sobre mi cuerpo poco antes, no conseguí controlar el remo. Con el balanceo de la embarcación, el segundo hombre entró en pánico. Intentó quitarme el remo de las manos y arrojarme al fin al río.
Durante el balanceo, Dicle estuvo a punto de caer por la borda, se esforzó en ayudarme, pero no lo consiguió. El hombre a quien había asestado un golpe en la cara se recompuso. Mi resistencia se vino abajo. Él recuperó el equilibrio y logró echarme al agua. Pero el remo seguía en mi mano.
Sirviéndome del remo que seguía flotando, conseguí llegar a la orilla de enfrente. La barca se me acercó, dos manos hicieron presión sobre mi cabeza y me sumergieron en el río. El remo volvió a ser suyo.
No sabía si el agua entraba en mis pulmones, en mi nariz o en mi boca, pero el río fangoso me estaba tragando. ¿Cómo se braceaba? Todo lo que sabía se esfumó. La voz que había dicho “cállate, vas a morir” seguía sonando en mis oídos. Mientras iba y venía entre la superficie y el fondo del agua, me apareció la imagen de dos niños.
“¡Mamá no te rindas!”, chillaban.
¿Qué hacen ellos? El río me traga, me debato. Los niños siguen gritando: “¡Mamá, no, ¡no te vayas! ¡Ponte de espaldas, de espaldas!”.
¿Qué hacen aquí? ¿Qué edad tienen? Me acuesto de espaldas, en brazos del agua. ¿Dónde están los brazos de mi madre? Ella se enfadará tanto cuando el río me devore. Seré el tercer hijo que desaparece. ¡Y encima sin tumba, como mi hermano! ¿Cuántas veces he vivido esta sensación? La de ahora debe de ser la última.
Mi cabello acerca el susurro del río hasta mis oídos, mientras las alas del sol me miran a los ojos, sollozando. ¿A dónde me lleva este río? ¿Acabará el Maritsa en el mar, o me arrastrará hasta el lodazal? Cuando cerré los ojos y me dejé llevar escuchando el susurro del río, los niños seguían gritando: “!Vamos mamá, golpea el agua con los pies!”.
Mis piernas, aplastadas por los culetazos y las porras, han absorbido el barro del río, como esponjas. ¿Cómo tengo que mover los pies? Y el río está decidido en tragarme. Me estoy yendo, o me quedo, no lo sé. ¿Se mueven mis pies? Tampoco lo sé. Mi cabello lleva la voz del agua hasta mis oídos.
“¡Vamos, ven hacia mí!”.
Estoy a punto de entregarme al rumor del río cuando una voz de mujer me encuentra.
“¡Dame la mano, rápido!”.
El río me sujeta por el pelo, la mujer por las manos. Las manos del río y las de la mujer son tan diferentes. Cuando mi cuerpo golpea las piedras de la orilla, me doy cuenta de que estoy viva.
¿Pero cómo? Sigo sin poder respirar. Cada célula de mis pulmones ha aspirado el agua sucia del río. Cierro mis dos manos en un puño, hago presión sobre el estómago, sobre el diafragma, varias veces. El agua sucia me sale por la boca, por la nariz, con ataques de tos que me provocan náuseas, pero a medida que mi respiración se va liberando, regreso a la vida.
¿Todo esto ha durado unos minutos, o siglos? La verdad, eso no importa, estoy viva. Al entregarme a la piel de la tierra, cruzo la mirada de una mujer. Es Dicle. ¡Está viva! Mientras el sol acaricia mi cuerpo empapado, le sonrió. Me ilumina el rostro. Mi sonrisa es dolorosa, pero dichosa al saberme viva. Sonrío, estamos vivas.
Muy cerca, el eco de los disparos, en la otra orilla de la frontera, sonidos de coches que se alejan a toda prisa. El ladrido de perros que se acercan. Si Lili estuviese aquí, maullaría de miedo, se escondería entre mis piernas.
Dicle me sujeta la mano, y en la otra mano, lleva ropa ligeramente húmeda, pero no embarrada. Estas manos, las de Dicle, tan diferentes de las del río que me arrastraban hasta las profundidades…
FUENTE: Meral Şimşek / Kedistan / Traducción: Maite
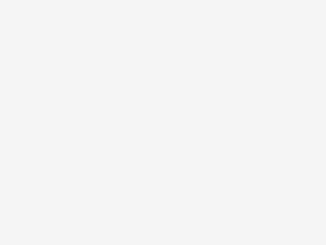


Be the first to comment