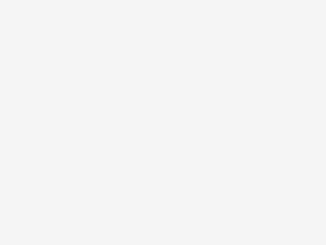Estábamos en el hospital de Derek, a unos 200 kilómetros del frente que en aquel momento estaba en Serekaniye y Gire Spi; mientras nosotros esperábamos y esperábamos en el hospital, por si el frente se acercaba y se necesitaba ayuda, los mártires no dejaban de caer. Era extraño, esperábamos preparadas, igual que muchas otras compañeras lo hacían en otros lugares de Rojava. Vivíamos la invasión de Turquía en diferido, a través de la televisión y del twitter… A ratos era como una realidad lejana, ajena, y eran los funerales de los mártires, que se sucedían día sí y día también, lo que nos recordaba que estábamos en guerra y que el enemigo nos pisaba los talones.
Y entonces, empezaron a llegar ellos y ellas, combatientes que habían sido heridos y heridas en Serekaniye, y tras ser tratados y operados venían al hospital en el que estábamos para ser ingresados, o para hacerse las curas ya que los otros hospitales más cercanos estaban colapsados. Sus relatos y sus miradas, que también hablaban, fueron para nosotras una ventana a través de la que ver y sentir el frente; nos trajeron el aroma de la resistencia y nos abrieron una puerta a lo verdaderamente importante: las razones por las que luchaban.
Piernas amputadas, metralla por todas partes, quemaduras, balas que por milímetros no les habían arrebatado la vida… Heridas que gritaban el dolor que esos cuerpos sufrían a la par del dolor en sus rostros… Y, sin embargo, de sus bocas no salía ni un quejido, solo “estoy bien, no me duele, en cuanto me recupere vuelvo a luchar” en sus respectivos idiomas. Era como si sus cuerpos hubiesen venido al hospital, pero sus almas aún permaneciesen en el frente.
Les visitábamos a menudo y a pesar de la barrera idiomática conversábamos. Ellos se entretenían un rato y nosotras recibíamos nuestra dosis de coraje y convicción para poder seguir dando significado a nuestra presencia y a la desgastante espera. Fueron días muy bonitos…
Recuerdo con especial cariño a dos compañeros árabes de las YPG que compartían habitación, diferentes como el día y la noche, pero dos caras de la misma moneda. Uno era heval Basil, de 20 años; una bomba le había amputado la pierna izquierda, él mismo se había hecho el torniquete. Llevaba desde los 13 años en las YPG, aunque los primeros años fueron solo de formación debido a su juventud. Había vivido la brutalidad de combatir contra Daesh en Raqqa, en Manbij y en Der Ezzor, y sin embargo irradiaba respeto y dulzura. Nos hablaba de la alianza del Estado turco con Daesh desde los inicios del grupo, y cómo en varias ocasiones habían cogido el walkie-talkie de un yihadista caído en combate y cuál había sido su sorpresa cuando al otro lado alguien les respondía en turco. Se convirtió en nuestro profesor de árabe, cada día insistía para que fuésemos a su habitación al atardecer para seguir con las lecciones, “isev dersa kurdî tamam?” decía estrujando el kurmanjî que sabía para hacerse entender.
Y qué difícil era la lengua árabe, mi cerebro se resistía… Un día me aprendí de memoria los números del 1 al 20 solo para que sintiese la alegría de que sus lecciones estaban dando frutos. Íbamos arriba y abajo con su silla de ruedas, y fumábamos juntos en la azotea del hospital desde la que se veía la frontera con Turquía. Allí estaba el enemigo. Le recuerdo perfectamente, en silencio, con la mirada fija en la frontera, sus ojos plenos de impotencia y rabia, aunque serenos, por estar allí mientras a unos pocos kilómetros compañeros y compañeras luchaban, resistían e incluso morían. Guardo como un tesoro una de las conversaciones en la azotea en que le pregunté “¿por qué te uniste a las YPG?, ¿por qué luchas?”, y él me respondió mirándome a los ojos: “lucho por toda la gente, lucho por mi familia, lucho por mi hija que está en camino… Con el régimen nuestras vidas eran solo opresión, ahora con la revolución somos libres, tenemos que defenderla”.
Volvamos a la habitación del hospital… En la otra cama estaba heval Mahmud, de 30 años, una bomba le había hecho pedazos los huesos de la pierna izquierda, aunque sin lugar a dudas su corazón estaba partido en muchos más pedazos… Llevaba en las YPG desde que éstas se fundaron. A sus espaldas, tres hermanos y muchos compañeros mártires. El dolor, la rabia y la sed de venganza corrían por sus venas e inyectaban sus ojos, aunque sobrevivía en él la travesura y la dulzura de un niño. Cuando llegó al hospital cantaba y bromeaba, pero a medida que pasaban los días y el número de compañeros mártires aumentaba, sus ojeras y su amargura lo hacían también.
Le corroía estar en esa cama de hospital sin apenas poder moverse, mientras veía sin cesar a través de la televisión cómo el enemigo seguía atacando. Repetía una y otra vez: “Me gusta la guerra! Ta-ta-ta-ta-ta (haciendo que disparaba). En tres días estaré ahí de nuevo y los mataré!”. Era como si el objetivo de su vida se hubiese vuelto al caer él también en combate, darse por completo a la guerra, devenir mártir. Un día se lo llevaron con los hierros aún puestos en la pierna para continuar con la recuperación en su casa. Los que le conocimos esos días coincidíamos en que no acabaría la recuperación, se quitaría los hierros y con la pierna hinchada y hecha aún pedazos cogería su arma y huiría a entregarse por completo al frente.
En los medios de comunicación se habla mayoritariamente del pueblo kurdo, pero en esta guerra hay otros pueblos que también se entregan en cuerpo y alma a la defensa de la revolución, dispuestos a resistir hasta el último suspiro. Por ellos, por los compañeros y compañeras de otras etnias que hemos tenido el placer de conocer, he sentido la necesidad de escribir estas líneas para recordar que son muchos, que son de todas partes, que son kurdos sí, pero también árabes, y muchos armenios y siriacos los que defienden esta revolución. Una revolución que es de todas y para todas.
FUENTE: Lucía Martin / Buen Camino / El Salto Diario