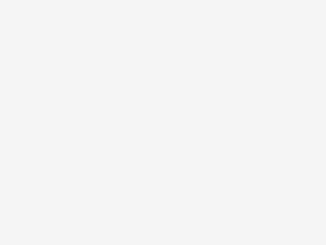El tráfico se congela, la gente se detiene, los comercios bajan sus persianas y todo el mundo guarda silencio: la llegada de un mártir a cualquier localidad kurdo-siria siempre es un momento de gran solemnidad en el noreste sirio. Muchos pensaron que rituales como este habían pasado a la historia tras la derrota del Califato el pasado marzo, como si se hubieran despertado de una pesadilla que había durado demasiados años. El pasado 9 de octubre, la ofensiva turca (“Manantial de Paz”) les recordaba que esos seis meses de paz no habían sido más que un espejismo.
“Mañana enterraremos a nuestros mártires. Vengan todos a despedirlos. Los mártires nunca mueren”, se puede escuchar de nuevo desde la megafonía en el techo de un coche. Nadie suele faltar a la cita, ni siquiera los más pequeños. Ayuda que las escuelas permanezcan cerradas desde el último día “0”, o que sus padres no puedan hacer más que esperar mientras deciden cuándo será el momento de huir de Siria. Muchos ya lo han hecho.
Fue el anuncio de Donald Trump de retirar sus últimas tropas en el país el que desencadenó el desastre: Turquía bombardea la frontera allanando el camino a sus milicias islamistas con el beneplácito de Moscú, lo que obliga a los kurdos a elegir entre la aniquilación bajo una fuerza aérea de la OTAN, o a un futuro incierto bajo el paraguas del régimen de Damasco. Eligen lo segundo mientras siguen cayendo las bombas. El alto el fuego firmado entre Washington y Ankara también era un espejismo.
“Nuestro sacrificio y el de los más de nuestros 11.000 mártires no ha sido en vano”, arranca una miliciana de alto rango desde un altavoz junto a los ataúdes. “Sehid Namirin” (los mártires no mueren), responde una masa entregada.
Serekaniye, la zona cero
Los muertos llegan desde Serekaniye, una ciudad fronteriza convertida en la Zona Cero de la ofensiva turca. A 40 kilómetros al sur, un inmenso telón de humo negro sobre el horizonte se alza sobre el horizonte antes de llegar a Tel Tamer. No se trata de la resaca de un último bombardeo, sino de pilas de neumáticos ardiendo. El aire resulta irrespirable, pero se trata de que esa cortina que todo lo cubre impida a los drones señalar objetivos sobre el terreno. La situación de los más de 200.000 desplazados (cifras de la ONU) tras el ataque turco se ve agravada por la falta de algo tan básico como el agua: la primera bomba cayó en la planta de tratamiento, dejando a los de Serekaniye, así como al resto de los que dependían de ella, sin agua potable. Son medio millón de personas según la Media Luna Roja kurda.
A la entrada del hospital, el doctor Hassan hace una declaración de principios antes de responder a preguntas: “He perdido toda la confianza en América, en Europa, en los periodistas y en la gente en general”, dice este terapeuta formado en Moldavia. Luego continúa. “Las ONGs extranjeras han salido corriendo y dependemos únicamente de nosotros mismos. Tenemos que usar coches civiles para evacuar a los heridos, porque las ambulancias se han convertido en objetivos”, lamenta el médico, señalando un aparcamiento frente al hospital en el que languidecen una docena de ellas.

El sorpresivo despliegue en la zona del Ejército sirio la semana pasada provocó una estampida de cooperantes que temían acabar dando con sus huesos en una cárcel de Damasco, al carecer de un visado sirio oficial en su pasaporte. Por el momento, son únicamente un puñado de ONGs locales las que intentan hacer frente a la emergencia. Desde su sede en la ciudad, Hassan Bashir, coordinador de una de ellas, apunta a “una emergencia cuyas dimensiones aún desconocemos”.
“Llegan en masa desde Serekaniye, pero también desde prácticamente todos los pueblos y aldeas de la región. Por el momento estamos aguantando, pero tengo la sensación de que pronto se nos escapará de las manos”, dice el voluntario, a escasos metros de donde se reparte pan. Hay dos filas, una para hombres y otra para mujeres. Izmail dice que llegó hace ocho días desde Safha, una aldea cercana a Serekaniye, pero que los “mercenarios turcos” no les dejaron otra opción más que huir. Hashim solo ha comido arroz y pan durante los últimos días. Aysha es de Serekaniye, pero se trasladó con su familia a la aldea de Sisha. Solo permanece ahí de día, porque los ataques se encadenan cada noche. Dice que duerme en la calle, y luego enfila hacia casa, o lo que sea, con las manos vacías; Tel Tamer es uno de esos escenarios de las guerras de hoy en los que hay wifi gratuito en cada barrio, pero faltan el pan y el agua. Tres horas de cola para nada.
“No queda nada”
Los que se lo pueden permitir enfilarán hacia Hasaka, a una prudencial distancia de la frontera turco-siria de 80 kilómetros; el resto se queda en lugares como la Escuela de Secundaria Abdul Kadir, de Tel Tamer. No hay ni agua, ni luz, ni nada que recuerde que aquí hubo vida hace no tanto. Sus alumnos desaparecieron nada más lanzar Turquía su operación militar en tierra kurda de Siria. Hoy hay cabras que pastan entre la basura del patio; también sillas y pupitres que se apilan en los pasillos, como si alguien les fuera a dar fuego. Había que hacer sitio a cincuenta familias llegadas desde Serekaniye.
Hazane intenta contar su historia mientras se tapa la nariz. La peste que emana de los antiguos baños de la escuela es insoportable. Subiendo por las escaleras hacia el primer piso, esta kurda de 36 años cuenta que tiene siete hijos, y que llegó a tener cien ovejas, veinte cabras y una casa con muebles comprados en Turquía. “No queda nada, se lo han llevado todo en camiones”, resume desde un aula en la que la ropa de los críos se seca sobre un amasijo de pupitres. Lo sabe porque se lo ha dicho por teléfono su vecino, un árabe que decidió quedarse. “La guerra es solo contra los kurdos”, acota Hazane, antes de desaparecer escaleras abajo. Huyó de Serekaniye el mismo día 9; otros como Hassan lo hicieron incluso antes de que empezaran a caer las primeras bombas. Dos días antes le enviaron un SMS: “Infieles: estamos de camino. Cuando lleguemos os cortaremos la cabeza a todos”, repite de memoria un mensaje que no olvidará.
Son testimonios como estos los que retumban entre estas paredes desconchadas de la escuela. Nada más salir, dejamos paso a un tractor tirando de un remolque en el que se ha conseguido encajar a 15 con sus respectivos equipajes. Son árabes de una aldea cercana hoy en manos de los islamistas. No quieren fotos; “la mayoría son mujeres”, suelta alguien desde el remolque.

Sangre seca
La ciudad está desbordada, por lo que el cauce humano se deriva a las aldeas limítrofes. Son lugares como Tel Nasri, un antiguo pueblo cristiano-siriaco que perdió a su población a manos del Estado Islámico. “El califato permanecerá”, se puede leer aún pintado con un spray en la persiana de una antigua tienda de comestibles. La pesadilla continúa.
“Hoy a las tres de la mañana nos han atacado desde esa aldea ahí enfrente. De no ser por los chicos de las FDS (el combinado militar kurdo-árabe) no estaríamos ahora aquí”, dice Ismail, señalando a un conglomerado de casas de adobe a poco más de un kilómetro. Este hombre de 46 años es el padre de familia de una de las 30 de Serekaniye, hoy en Tel Nasri. La casa que ocupa estaba destinada a acoger una hermosa fuente en su patio interior, pero todo quedó a medio hacer. Los sacos de cemento aún apilados a la entrada también dan fe de ello, o que estos estén salpicados de sangre seca.
“Estamos rodeados pero nos quedaremos”, suelta Mohamed Suleyman. Dice que podría ser peor. Su cuñada, una viuda con cinco hijos a su cargo, se ha quedado bloqueada en Manbij. Está enferma de cáncer y necesita tratamiento de quimioterapia en Damasco, pero no hay posibilidad de que llegue. Los críos se han quedado con una familia árabe. Suleyman dice que estarán bien.
“Toda esta campaña de exterminio contra los kurdos comenzó en Afrin, aquello no fue más que el pistoletazo de salida”, interviene Osman Mohamed, uno de los milicianos de las YPG que defendió el pueblo de los yihadistas esta madrugada. Mohamed sabe de lo que habla, porque llegó del enclave ocupado por Turquía en enero de 2018. “Rama de Olivo” fue el nombre con el que Ankara bautizó aquella operación, y “Manantial de Paz” la que ha provocado este aluvión de desposeídos.
Paseamos por la aldea en un grupo que va sumando miembros. Aparte de respirar, no hay mucho más que hacer en Tel Nasri. La inercia acaba arrastrándonos a todos hasta las dos iglesias a la entrada del pueblo. La primera es un edificio rectangular y anodino, excepto por un precioso fresco en el altar: la misma cascada en un valle de montaña representada cuatro veces, una por cada estación del año. Alguien vació varios cargadores sobre ella, pero aún se aprecia la intención del artista. Justo al lado, se levanta la que una vez fue la iglesia caldea de la Virgen María, un templo de más de 80 años que remataban dos hermosas cúpulas. Probablemente los islamistas necesitaron cientos de kilos de explosivos para arrancarle el ábside y darle ese aspecto de un pecio que perdió la popa y parte del puente tras ser torpedeado. Ocurrió durante el domingo de Pascua de 2015.
“Este tuvo que ser un pueblo precioso”, dice alguien desde ese mar de escombros. Todos miran hacia el techo abovedado. Solo el anuncio por megafonía de que acaban de llegar bolsas de comida a Tel Nasri saca a los náufragos de su ensoñación.
FUENTE: Karlos Zurutuza / Público